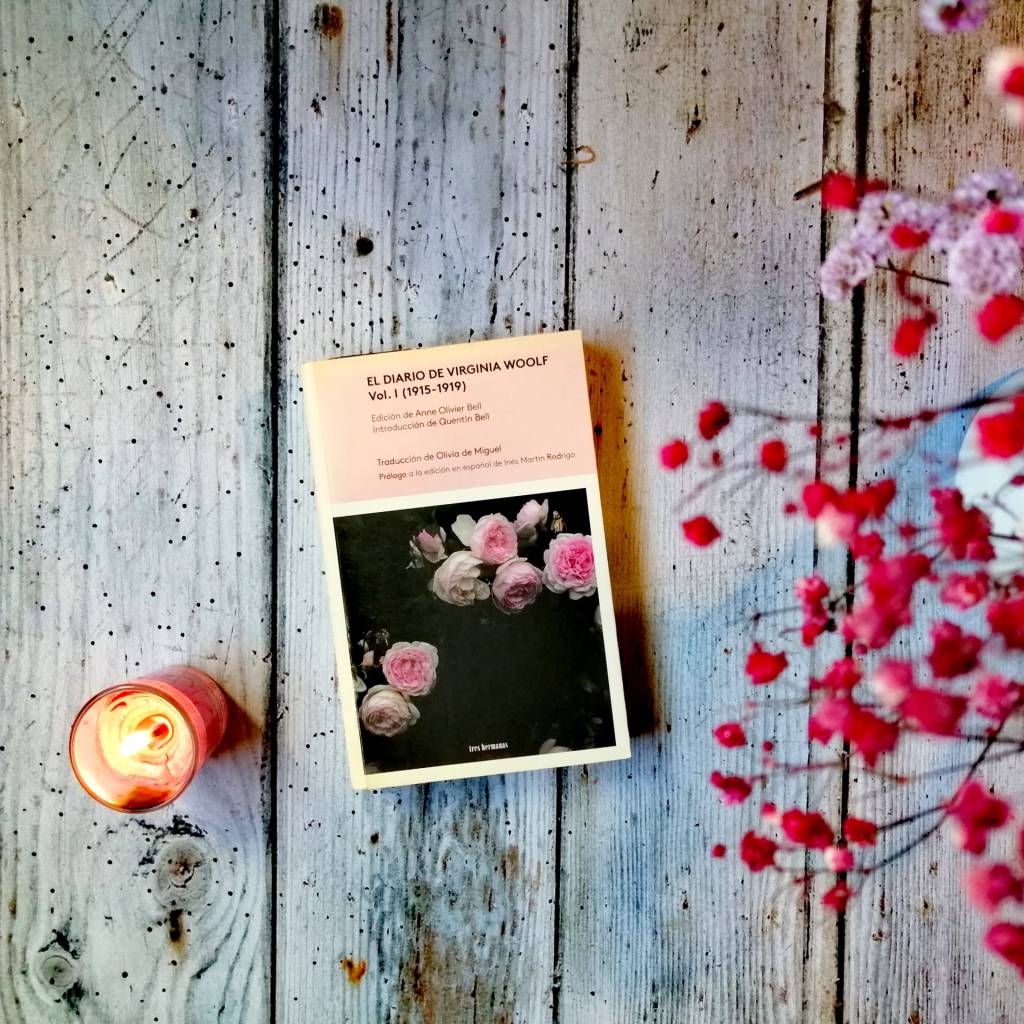
Los Diarios de Virginia Woolf son el testimonio irrefutable de la transformación de un mundo, el alumbramiento de la modernidad. Es conocida la aseveración de Virginia de que el mundo cambió alrededor de diciembre de 1910, recogida en uno de sus más famosos ensayos, “El señor Bennett y la señora Brown”. A esta evolución en las relaciones sociales y culturales no fue ajeno el espíritu del círculo de Bloomsbury. Allí se fraguó el modernismo inglés, una repuesta cultural y artística propia a un mundo que avanzaba vertiginosamente.
Estos diarios comienzan el 1 de enero de 1915, cuando Virginia ya se iba restableciendo de una de sus graves crisis de salud mental, acaecida dos años antes, escritura que se vería interrumpida por otra crisis a finales de febrero de ese mismo año. El diario sería retomado en el verano de 1917 en Asheham, su casa de campo, y desde ahí continúa con un vigor que se va afianzando con el paso de las semanas hasta finales de 1919, la conclusión de este primer volumen cuidadosamente editado por Anne Olivier Bell, su sobrina política.
A estas páginas pertenece el recuento de una versión muy personal de una época crucial en el devenir histórico y cultural de la humanidad. Se suceden la narración de la guerra, el relato de los bombardeos alemanes de Londres, la vida que prosigue pese a todo, las conversaciones, las fiestas, las cenas con amigos, los chismorreos, el té y el periódico en el 1917 Club, el incipiente internacionalismo del que participó Leonard intelectualmente, el movimiento sufragista, los talleres de arte Omega y el postimpresionismo, una versión pictórica de aquel renacer de la conciencia.
Virginia Woolf hace el cuidadoso registro de la tristeza de los días y la emoción de la escritura, la maravilla de descubrir el que sería su propio retiro en el campo, Monk’s House, un refugio para el matrimonio Woolf en aquel esfuerzo titánico y conjunto por sobreponerse a la enfermedad, por consagrarse a la creación de una obra y unas vidas perdurables. En este diario quedan plasmados los cimientos de ese logro, la escritura que surge victoriosa ante la enfermedad y la decadencia de un viejo mundo que no regresaría ya más.
